La cuestión de la doble práctica profesional médica en el ámbito público y privado ha saltado al primer plano político en España: el nuevo borrador del Estatuto Marco que negocia el Ministerio de Sanidad plantea restringir el trabajo simultáneo en la sanidad privada a jefes de servicio y cargos intermedios, medida que los sindicatos médicos consideran “profundamente ideológica” y “restrictiva” para el ejercicio profesional.
El debate ha sido tan intenso que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han amenazado con una huelga nacional, aplazada para estudiar la nueva propuesta ministerial, alertando de que vetar la compatibilidad podría agravar la fuga de especialistas y desencadenar un conflicto sanitario de alcance estatal.
Al hilo de esta cuestión, Funcas celebró hace unos días la jornada virtual “El ejercicio dual de la medicina en el sistema público y en la medicina privada: visión y evidencias desde la economía de la salud”, un encuentro dirigido y moderado por el profesor emérito y director de Economía y Políticas de Salud de Funcas, Félix Lobo. La sesión reunió a las economistas de la salud Ariadna García-Prado, profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra, y Paula González, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, referentes internacionales en el estudio de la doble actividad médica. Junto a ellas participó realizando comentarios el gestor sanitario y consultor Ignacio Riesgo.
Los ponentes diseccionaron un fenómeno tan habitual como polémico: la compatibilidad simultánea entre consulta pública y privada, extendida en la mayoría de los sistemas sanitarios pero escasamente cuantificada en España. La jornada repasó la evidencia teórica y empírica acumulada, incluida la reciente aportación de García-Prado y González al Informe SESPAS 2024, examinó riesgos como el posible conflicto de intereses y destacó beneficios como la retención de talento y el desarrollo profesional.
“En Irlanda el 90% de los médicos son pluriempleados, trabajan en el sector público y privado” recordó la economista de la salud Ariadna García-Prado al abrir la sesión. El dato sirvió de pórtico para una idea reiterada a lo largo de la tarde: la compatibilidad no es la excepción sino la regla en los sistemas sanitarios avanzados, y sólo un puñado de países, entre ellos China o, desde enero, Eslovenia, ha optado por vetarla. En España, donde la práctica dual “es un fenómeno bastante extendido”, el debate vuelve con fuerza al hilo del futuro Estatuto Marco y de la búsqueda de fórmulas para atajar listas de espera sin perder especialistas.
Más que un sobresueldo: motivos para doblar jornada
Ambas expertas, con dos décadas de investigación en este campo, insistieron en que la motivación económica es sólo una pieza. “Esto no lo arreglan los salarios… el ser humano necesita otros alicientes para quedarse a trabajar en un sitio” subrayó García-Prado, aludiendo a la autonomía clínica, el aprendizaje técnico y el reconocimiento profesional que la tarde privada puede proporcionar. Entre los factores personales citó la edad, el género y la carga familiar o la reputación profesional, mientras que a nivel institucional pesan la rigidez de plantillas y la incapacidad de muchos hospitales para ofertar actividad vespertina.
De acuerdo con datos aportados a lo largo del encuentro, la encuesta de población activa confirma que la compatibilidad sigue viva, aunque bajando: en el cuarto trimestre de 2024 un 11,3% de los médicos del SNS declaró ingresos privados y la cifra ascendía al 14,5% entre los facultativos del sector privado. Lejos de crecer, la proporción se ha estabilizado o incluso retrocede, un signo de que la dualidad no desangra la pública, sino que se ajusta al ciclo laboral y generacional.
Evidencia aún escasa, pero elocuente
González presentó el estudio cuasi-experimental que dirigió sobre Indonesia, donde una norma obligaba a los recién graduados a permanecer tres años en el hospital público. El análisis mostró que quienes compatibilizaban “trabajaban menos horas en el sector público y… trataban a más pacientes, en torno a 64 o 70 pacientes más” respecto a los que no podían hacerlo, con diferencias de 5-15 horas semanales. El hallazgo refleja la tensión entre productividad y dedicación, pero también sugiere que la dualidad puede aumentar la eficiencia agregada si se gestiona bien. Además, las distorsiones se reducen cuando la consulta privada se realiza “dentro de las propias instalaciones públicas”, otro argumento a favor de fórmulas intramurales.
El mismo trabajo documenta que el 23% de los médicos duales reconoce derivar pacientes a su consulta privada, frente al 17% entre los que trabajan sólo para el SNS. La cifra alerta sobre posibles conflictos de intereses, pero no invalida la práctica: “sin registros y sin sistemas de auditoría es imposible separar la anécdota del patrón”, advirtieron las ponentes, que reclaman un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios “para medir de verdad cuántos facultativos ejercen en ambos ámbitos”.
Riesgos reales y cómo contenerlos
Las derivaciones inducidas, el absentismo o el uso de material público para lucro privado centraron buena parte del debate. González enumeró casos en Italia y Reino Unido que prueban la necesidad de vigilancia, mientras recordaba que Grecia autorizó en 2022 la doble práctica precisamente “para retener buenos profesionales a menor coste”. En la balanza positiva situó la transferencia de conocimiento, el incremento de oferta asistencial y la reducción de pagos informales en países del Este.
El gestor sanitario Ignacio Riesgo, exdirector del Ramón y Cajal, aportó la perspectiva del terreno: la histórica exclusividad española “fue un fracaso” porque se planteó como derecho individual, sin evaluación ni incentivos diferenciales. Y advirtió: “Abordar este problema sin plantearse previamente ciertas reformas y las relaciones con el sector privado es altamente peligroso y con potencial de desestabilización del sistema”. Riesgo planteó que hay profesiones, como los jueces, inspectores de Hacienda, o arquitectos de ayuntamiento que sí tienen que tener una incompatibilidad total, pero en medicina no se dan las características necesarias para la prohibición. Su receta pasa por considerar la exclusividad “como un planteamiento funcional”, evaluar costes y beneficios y, sobre todo, no legislar en abstracto. Prohibir la práctica dual, coinciden los ponentes, entraña riesgos que trascienden el mero debate laboral: en primer lugar, un éxodo de médicos hacia la sanidad privada nacional o, directamente, al extranjero, tentados por condiciones más flexibles y mejor remuneradas.
De prohibir a regular: qué opciones tiene España
La literatura internacional identifica cuatro grandes instrumentos: prohibir, imponer contratos de exclusividad, limitar ingresos privados o fomentar la práctica intrahospitalaria. Para González, la primera es “muy difícil de hacer cumplir” y la segunda “siempre va a retener a los médicos con menos talento y menos experiencia”. En cambio, habilitar consultas privadas dentro del propio hospital reduce el desvío de pacientes y optimiza equipos que “gran parte de la jornada están infrautilizados”, a la vez que genera ingresos adicionales para el centro.
Riesgo propuso ir más allá y “comprar la tarde”: pagar actividad vespertina dentro del hospital con un modelo retributivo distinto de las peonadas quirúrgicas, de modo que la “energía extra” del profesional se quede en la pública. Para que funcione, añadió, hay que dotar de autonomía a los servicios y flexibilizar el régimen de personal, algo que exige una reforma laboral “valiente” que ningún gobierno ha querido afrontar hasta ahora.
Conclusión
Al término de la jornada, ponentes y comentarista convergieron en una misma hoja de ruta. En primer lugar, reclamaron datos sólidos: sin un registro fiable de horas trabajadas, ingresos complementarios y trayectorias profesionales, advirtieron, el debate sobre la doble práctica seguirá moviéndose “entre la intuición y la anécdota”. En segundo lugar, defendieron la necesidad de alinear incentivos; una mezcla equilibrada de autonomía clínica, una verdadera carrera profesional y retribución variable, más allá del simple plus de exclusividad, resulta, a su juicio, mucho más eficaz para retener talento. Finalmente, subrayaron la importancia de la flexibilidad territorial: “Legislar de modo genérico y dar paso a la autonomía con sentido común, para gestionar en Teruel de una manera y en Madrid de otra”, resumió González, recordando que la heterogeneidad demográfica y asistencial del país exige soluciones diferenciadas.
La sesión cerró con una constatación compartida: prohibir la doble práctica no resolverá por sí sola la sobrecarga del Sistema Nacional de Salud, mientras que regularla con inteligencia puede retener talento, atajar listas de espera y reforzar la innovación clínica. Como zanjó García-Prado, la cuestión ya no es “si” permitir la dualidad, sino “cómo convertirla en aliada” de una sanidad pública que quiere seguir siendo de todos y para todos.
Durante el coloquio posterior, expertos como Javier Hernández o Salvador Peiró, que participaron desde el público, reforzaron la tesis de que el sistema necesita datos fiables, mayor flexibilidad y una revisión valiente del régimen profesional. Peiró apostó por “comprar la tarde” como medida realista para aumentar la capacidad asistencial, mientras Hernández alertó del cambio generacional en la profesión y del riesgo de aplicar soluciones desfasadas. La sesión cerró así con una llamada compartida a abandonar enfoques rígidos y avanzar hacia reformas pragmáticas, basadas en evidencia y ajustadas a la realidad del sistema sanitario actual.
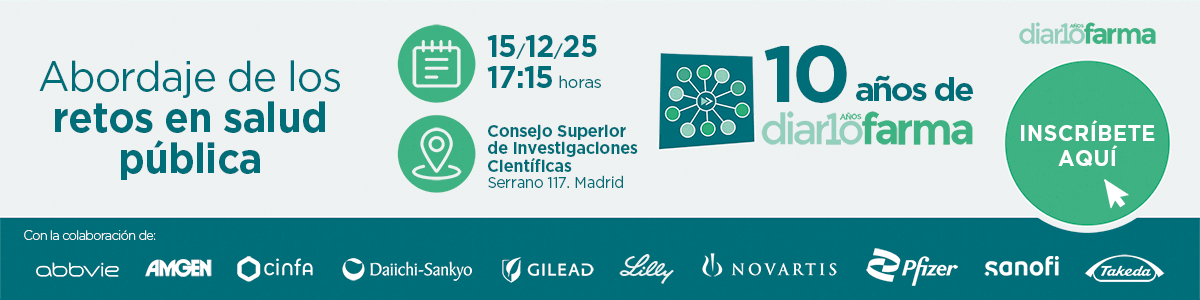











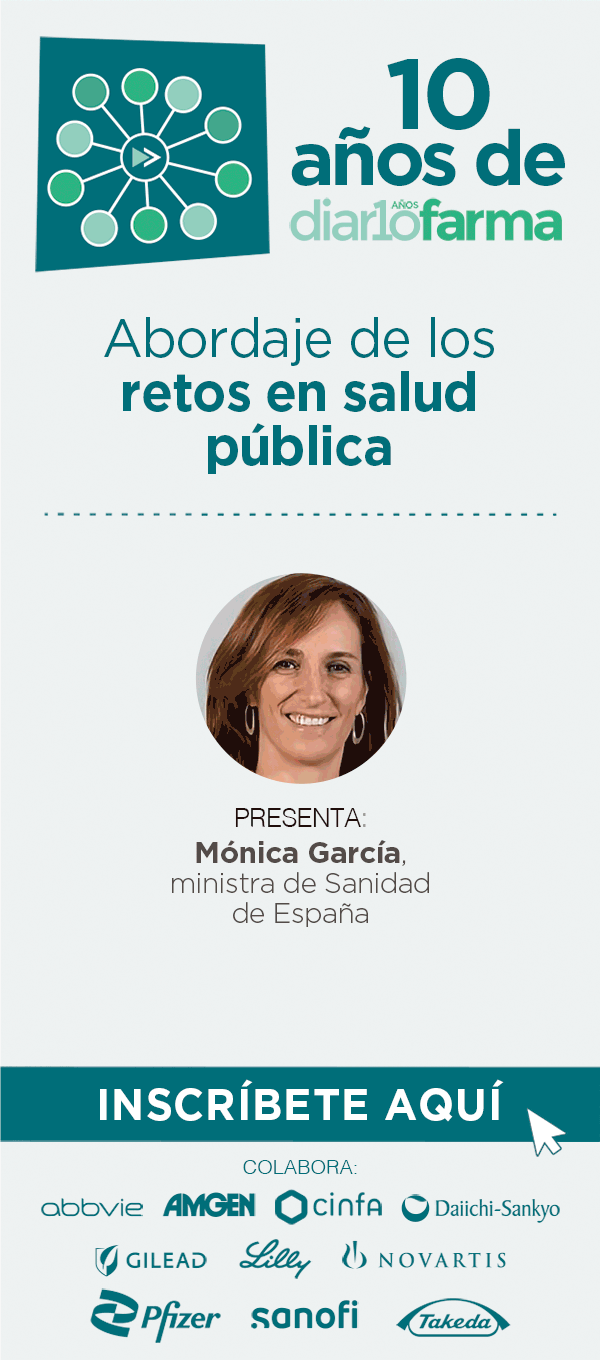
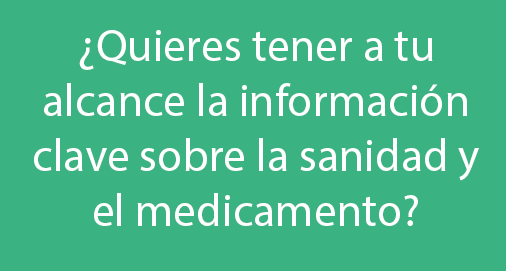

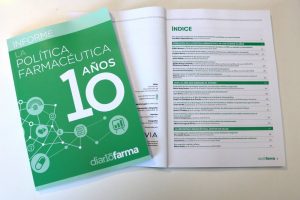



 César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad:
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad:  Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.:
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.:  Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía:
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía:  Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):  Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia:
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: