El VII Encuentro de Expertos en Gestión Sanitaria y Economía de la Salud, organizado por la Universidad Pompeu Fabra - Barcelona School of Management (UPF-BSM), se ha consolidado como un espacio de pensamiento crítico, análisis riguroso y reflexión independiente sobre las políticas sanitarias y del medicamento. Así lo destacó en su bienvenida José María López Alemany, director de Diariofarma y moderador de la primera mesa, quien agradeció el impulso sostenido de Jaume Puig-Junoy al frente de este foro de referencia y la apuesta continuada del patrocinador Almirall.
La primera sesión, bajo el título “Valoración de un año de políticas de financiación y precio de medicamentos: ¿vamos en la dirección adecuada?”, se desarrolló en un contexto legislativo especialmente intenso, con cuatro piezas clave en el centro del debate: el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), la Estrategia de la Industria Farmacéutica, el proyecto de Real Decreto de Financiación y Precios, y el anteproyecto de Ley de Medicamentos. La mesa contó con tres ponentes de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el ámbito del medicamento, como Pedro Gómez Pajuelo, economista de la salud y funcionario en excedencia del Ministerio de Sanidad; Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria y Elena Casaus Lara, secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg).
Real Decreto de ETS
El análisis del primer bloque se centró en el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, actualmente pendiente de aprobación definitiva tras la fase de alegaciones. La norma busca integrar la evaluación nacional con el reglamento europeo, diferenciando entre evaluación clínica y no clínica, y creando dos oficinas específicas: una para medicamentos, dependiente de la Agencia Española de Medicamentos, y otra para tecnologías médicas, bajo el paraguas de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS).
Pedro Gómez Pajuelo valoró positivamente que, “por primera vez, una norma nacional proponga una convergencia real de la evaluación de tecnologías sanitarias, superando la tradicional segregación entre medicamentos y tecnologías”. A su juicio, el texto permite vislumbrar una armonización metodológica que España llevaba décadas necesitando, aunque advirtió sobre “la debilidad en métricas, la falta de un modelo claro de evaluación económica y la sobreprotección frente a conflictos de interés que puede limitar la participación de los expertos con mayor conocimiento técnico”.
Desde el ámbito industrial, Pedro Luis Sánchez coincidió en destacar como un hito que se regule de forma sistemática la evaluación de tecnologías sanitarias. Sin embargo, apuntó críticas relevantes: “el texto no adopta la perspectiva de la sociedad en su conjunto, sino la del Sistema Nacional de Salud, lo que implica dejar fuera beneficios y costes sociales importantes que un medicamento puede generar más allá del sistema sanitario”. También cuestionó que el grupo de posicionamiento terapéutico siga incluido en el proceso evaluador, lo que, en su opinión, enturbia la necesaria separación entre evaluación y decisión y esperó que pase al ámbito de decisión.
Por su parte, Elena Casaus subrayó que, aunque Aeseg se ve afectada indirectamente, “todo lo que facilite y sistematice la toma de decisiones sobre inclusión de medicamentos en el SNS es bienvenido”, especialmente si se trata de armonizar procedimientos con el entorno europeo.
El debate posterior evidenció que, pese a los avances conceptuales del decreto, persisten dudas clave sobre su aplicación práctica. Tal como reconocieron los ponentes, la norma es eminentemente estructural y carece aún de guías metodológicas detalladas para evaluar eficiencia, coste-efectividad o impacto organizativo. Además, como apuntó Gómez Pajuelo, la dotación prevista en la memoria económica, 20 personas y 6 millones de euros, resulta “claramente insuficiente” para implementar una evaluación sistemática robusta en todo el país.
A la falta de músculo técnico y metodológico se suma el desafío de cómo se articulará en la práctica la cooperación entre las dos oficinas de evaluación y las comunidades autónomas, muchas de las cuales, como recordaron varios asistentes, ya cuentan con experiencia y capacidades propias en evaluación de tecnologías.
Estrategia de la Industria Farmacéutica: un consenso inédito
El segundo bloque de la mesa abordó la Estrategia de la Industria Farmacéutica, aprobada en diciembre de 2024 por el Gobierno y fruto del acuerdo entre cinco ministerios y siete patronales del sector industrial. El documento plantea tres grandes ejes: sostenibilidad y acceso, fomento de la I+D+i, y refuerzo de la autonomía estratégica.
Elena Casaus ofreció una panorámica clara del contexto y el alcance de la estrategia. “Surge tras la pandemia, ante la preocupación por la excesiva dependencia de terceros países en el suministro de medicamentos esenciales”, recordó. A su juicio, el gran acierto del texto es sentar en una misma mesa a distintos ministerios y representantes industriales, algo inédito hasta ahora en el sector del medicamento. Casaus subrayó la relevancia de dos elementos clave: el compromiso de elaborar un plan de fomento de genéricos y biosimilares, en línea con el primer eje de sostenibilidad, y el impulso a la producción nacional como pilar de autonomía estratégica.
La secretaria general de Aeseg destacó, como ejemplo, que “las 22 plantas de genéricos existentes en España demostraron durante la crisis del covid su capacidad de abastecimiento gracias a sus estocajes de hasta seis meses”. No obstante, advirtió que este impulso industrial debe ir acompañado de una política coherente en otras áreas, como la regulación medioambiental, que actualmente encarece los costes y puede desincentivar la inversión.
Por su parte, Pedro Gómez Pajuelo resaltó que el texto estratégico refleja una voluntad clara de eficiencia, colaboración público-privada y revisión de los criterios de financiación y precio. Señaló que muchos de los conceptos incluidos en la estrategia, valor terapéutico, beneficio incremental, necesidades no cubiertas, han sido recogidos después en el anteproyecto de Ley del Medicamento, lo que demuestra cierta coherencia entre ambos documentos. No obstante, echó en falta una apuesta más decidida por la medición de resultados en salud. “Seguimos evaluando cajas y volumen de gasto, pero no lo que de verdad importa: el impacto real del medicamento en la salud del paciente”, lamentó. También criticó la falta de métricas concretas que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.
Desde Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez coincidió en que la estrategia es un documento positivo, pero insistió en que debe ir “más allá de lo inspiracional” y convertirse en un marco operativo con seguimiento y medición. “Es la primera vez que el Gobierno reconoce a la industria farmacéutica como un sector estratégico para el país, en línea con lo que ya hacen otros países europeos”, apuntó. También destacó la amplitud de las líneas de actuación, doce en acceso y sostenibilidad, seis en innovación y tres en competitividad, y defendió que el documento ha sido fruto de un esfuerzo de diálogo entre administraciones e industria sin precedentes.
A pesar del consenso técnico sobre el valor de la estrategia, el debate sacó a la luz una importante fricción política y territorial como es la queja por la ausencia de las comunidades autónomas en el diseño de la misma, tal y como expresaron algunos de los máximos responsables farmacéuticos autonómicos, presentes en el encuentro. Se quejaron de tener que implementar una serie de actividades derivadas de la estrategia, sin haber sido parte de su diseño ni haber participado “ni como observadores, pese a tener competencias en la materia”.
El APL del Medicamento: una oportunidad
En el tercer y último bloque de la mesa, los expertos analizaron conjuntamente el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, las principal norma llamada a reformular el marco regulatorio del medicamento en España.
Pedro Luis Sánchez reconoció que el momento elegido es oportuno ya que la ley vigente tiene casi dos décadas y “el sistema ha cambiado de forma radical, con nuevos instrumentos como los datos en vida real o las herramientas de inteligencia artificial que hoy ya permiten un enfoque mucho más completo”. A su juicio, el anteproyecto contiene avances importantes, como el reconocimiento de la innovación incremental, la introducción de la evaluación europea, la definición de medicamentos estratégicos o la inclusión, aunque limitada, de criterios medioambientales.

Sin embargo, lanzó varias críticas de fondo. La principal es que “la norma sigue considerando el gasto en medicamentos como un gasto puro, no como una inversión con retorno sanitario, económico y social. No se valora el impacto del medicamento dentro del conjunto del sistema sanitario”. También cuestionó el peso excesivo otorgado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), “que aparece mencionada en todos los momentos críticos de la toma de decisiones, incluso cuando no tiene sentido desde un punto de vista técnico”.
Sánchez lamentó igualmente que no se refuerce de forma más decidida el carácter vinculante de las evaluaciones europeas, uno de los grandes objetivos del Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ni se plantee una evaluación nacional con la ambición y profundidad necesarias: “Esa evaluación debe ser indisputada, lo que no significa que los hospitales no hagan sus propias valoraciones, pero sí que la decisión de financiación tenga un respaldo técnico incontestable”.
Uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto fue el desarrollo del sistema de precios seleccionados, un mecanismo por el cual las compañías ofertarían precios a la baja y el Ministerio seleccionaría aquellos que cumplan con los criterios de eficiencia.
Elena Casaus criticó duramente esta propuesta, advirtiendo de sus consecuencias para la viabilidad del sector del genérico: “Es un sistema opaco e imprevisible, que impide a las compañías planificar su actividad y puede propiciar situaciones de desabastecimiento si operadores de oportunidad entran con precios insostenibles”. En lugar de ello, Aeseg ha propuesto un modelo de precios dinámicos por volumen, que permitiría alcanzar mayores ahorros para el SNS, hasta 1.400 millones de euros anuales, frente a los 800 estimados con los precios seleccionados, sin desincentivar la producción nacional. Casaus defendió que esta alternativa se alinea con la estrategia de sostenibilidad del SNS y con los compromisos de reindustrialización que el propio Gobierno ha asumido: “El medicamento genérico libera espacio para la innovación y fortalece la autonomía estratégica. Necesita, por tanto, una política coherente y estable”.
Por su parte, Pedro Gómez Pajuelo amplió el foco del análisis. Valoró que el texto legal recoge parte del espíritu de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, en aspectos como la eficiencia, la cooperación público-privada o los criterios de financiación, pero advirtió sobre la falta de una verdadera arquitectura evaluadora nacional y consideró que en gran parte el modelo de precios seleccionados responde a las peticiones realizadas por la industria a lo largo de los últimos tiempo.
Reforma de la legislación europea
La reforma de la legislación farmacéutica de la Unión Europea fue el eje central de la tercera mesa del VII Encuentro de Expertos en Gestión Sanitaria y Economía de la Salud. Bajo el título “Reforma de la legislación farmacéutica de la Unión Europea: impacto industrial y sanitario”.
Moderó la mesa Jaume Puig-Junoy, Distinguished Professor de la UPF-BSM y director académico del Encuentro, quien abrió el debate señalando que los temas de fondo que hay en este llamado paquete farmacéutico europeo tienen que ver con cómo se reorientan los incentivos de la industria y advirtiendo que aunque parezcan lejanos para los gestores sanitarios, la normativa va a tener influencia para todos.
Participaron como ponentes Lluís Alcover, economista y abogado, socio de Faus & Moliner Abogados; Jorge Mestre Ferrándiz, consultor independiente y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid; y Rubén Moreno Palanques, exsecretario general de Sanidad, quienes abordaron las claves de esta ambiciosa revisión normativa que puede redefinir los incentivos, las garantías regulatorias y el acceso a los medicamentos en Europa.
Alcover: “El paquete no modifica el equilibrio competencial”
El abogado Lluís Alcover explicó los fundamentos jurídicos del paquete normativo y sus límites en el marco competencial de la Unión Europea. Subrayó que “la Unión Europea no tiene competencias originarias, todas las competencias que puede ejercer son derivadas, otorgadas por los Estados miembros”. Y recordó que “en materia de salud, el Tratado establece claramente que la gestión de los sistemas sanitarios y la asignación de recursos es una competencia nacional”.
Esto significa, añadió, que “el paquete no modifica este equilibrio. El paquete no modifica los tratados fundacionales. Es una nueva directiva y un nuevo reglamento, pero no hay modificación del artículo 168”. Sin embargo, advirtió que de facto algunas medidas sí podrían tener un impacto significativo en los procesos nacionales.
Alcover repasó el proceso legislativo en curso, en el que ya se han fijado las posiciones de Comisión, Parlamento y Consejo, y que ahora entra en la fase de trílogos: “Estamos bastante al final del camino. Probablemente, es posible que a finales del 2025 o principios del 2026 se acuerde el texto final y, con los periodos transitorios, su aplicación sería hacia 2027 o 2028”.
Uno de los temas clave fue el rediseño del sistema de exclusividades. El abogado realizó un repaso por la posiciones de Comisión, Parlamento y Consejo al respecto de las propuestas más relevantes del paquete. Actualmente basado en un modelo 8+2+1 (años de exclusividad de datos, exclusividad comercial y posible ampliación por nueva indicación), señaló que la Comisión propone una base de 6 años con extensiones condicionadas, mientras que el Parlamento opta por 7,5 y el Consejo mantiene los 8 años.
“Esto genera una incertidumbre con respecto a la modulación”, advirtió Alcover, señalando que “el valor de un incentivo depende de la predictibilidad”, y que las condiciones propuestas por la Comisión, como el lanzamiento en todos los Estados miembro, no siempre están bajo el control de la industria.
Moreno: “Esto se ha gestado con creatividad, pero no siempre con rigor técnico”
El ex secretario general de Sanidad aportó la perspectiva institucional y política del proceso, destacando algunas debilidades estructurales en la forma en que se ha diseñado la reforma.
“En la Comisión, el comisario no es del mundo sanitario, es un buen abogado del derecho europeo, pero no es del mundo sanitario. La directora general es intérprete. ¿Qué puede salir mal?”, ironizó Moreno, para luego matizar: “Esto se ha planteado con creatividad, pero a veces sin el rigor técnico que requeriría una materia como esta”.
El, ex secretario general explicó que “la industria reconoce que el 75% de los medicamentos que descubre no llegan a todos los Estados miembros”, y que la Comisión ha intentado abordar esta desigualdad con medidas como condicionar las exclusividades a la disponibilidad en todos los países. Sin embargo, cuestionó su eficacia: “El objetivo es bueno, pero el instrumento es imperfecto. Si obligas a la industria a lanzar en todos los Estados miembros para no perder exclusividad, pero los Estados no están obligados a financiar, el incentivo se desvirtúa”.
También abordó las diferencias en plazos de acceso: “En Alemania son 128 días, en España, 629. Hemos mejorado, pero seguimos muy por detrás”. Y criticó las medidas que exigen a los laboratorios publicar todos los fondos públicos recibidos: “Esto se pretende para forzar la posición negociadora de los gobiernos con la industria”.
Mestre: “Europa se está quedando atrás”
El economista Jorge Mestre Ferrándiz abordó el impacto económico del nuevo paquete legislativo, con un diagnóstico preocupante sobre la competitividad europea: “La situación actual muestra una pérdida de competitividad de la UE. La UE se está quedando atrás en los segmentos de mercado más dinámicos”.
Mestre señaló que los cambios propuestos en exclusividades regulatorias pueden afectar a la capacidad de atraer inversiones: “Las decisiones que tomemos hoy determinarán las terapias que tengamos en el futuro”. Y lamentó que, pese a tratarse de un tema con enorme relevancia económica, “no parece que haya despertado mucho interés entre los economistas europeos”, ya que apenas se ha publicado literatura de impacto.
También analizó con detalle la figura de los transferable exclusivity vouchers (TEV), diseñados para incentivar el desarrollo de nuevos antimicrobianos mediante un año adicional de exclusividad que puede ser vendido a terceros. Mestre alertó sobre el riesgo de que “el voucher se mande a un producto superventas y se retrase la entrada del genérico”, lo que tendría un alto coste para los sistemas sanitarios. “Algo hay que hacer, pero hay que hacerlo bien”, remarcó.
Aunque reconoció que el Consejo ha introducido límites para evitar estos efectos, como prohibir su aplicación a productos con ventas superiores a 490 millones de euros, insistió en que se necesitan más datos, análisis y herramientas de medición del impacto. En este sentido, reclamó que previamente a fijar esa cifra se hubiera hecho un análisis de lo que cuesta desarrollar una innovación, porque con ese límite ya se estaba poniendo un tope máximo.
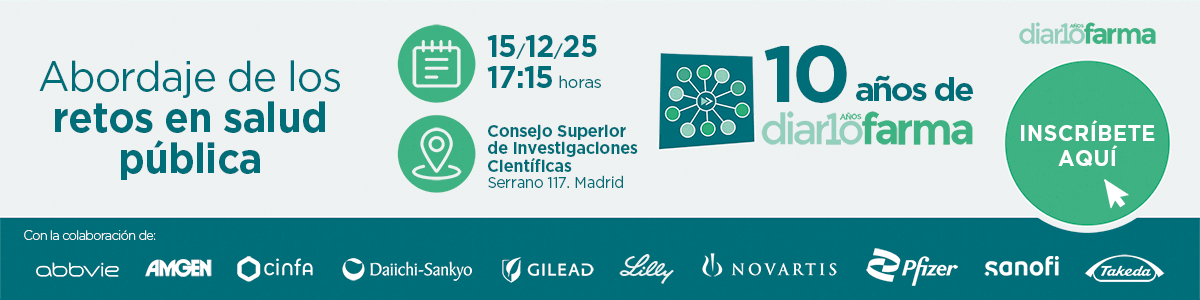











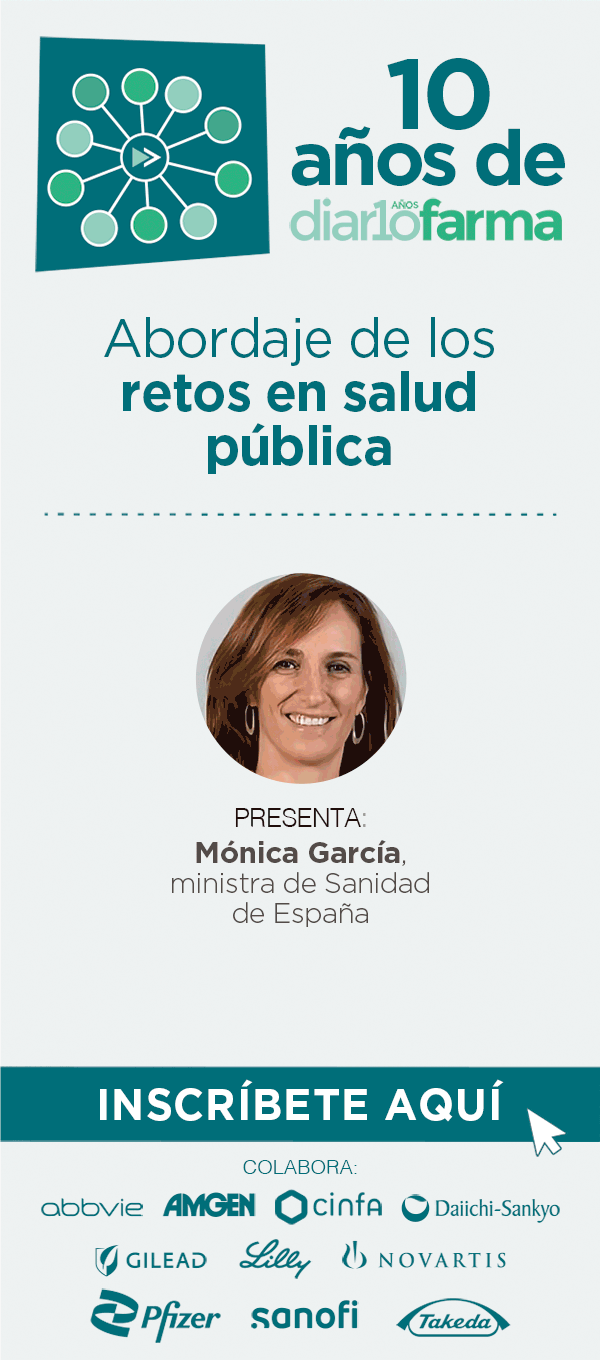
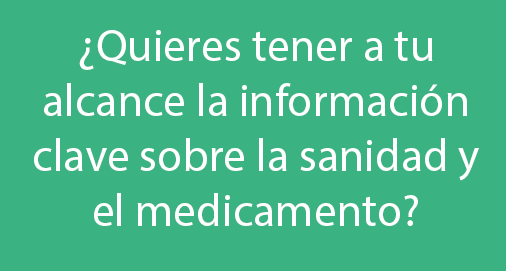

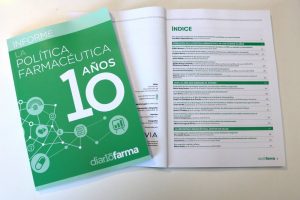



 César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad:
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad:  Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.:
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.:  Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía:
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía:  Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):  Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia:
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: